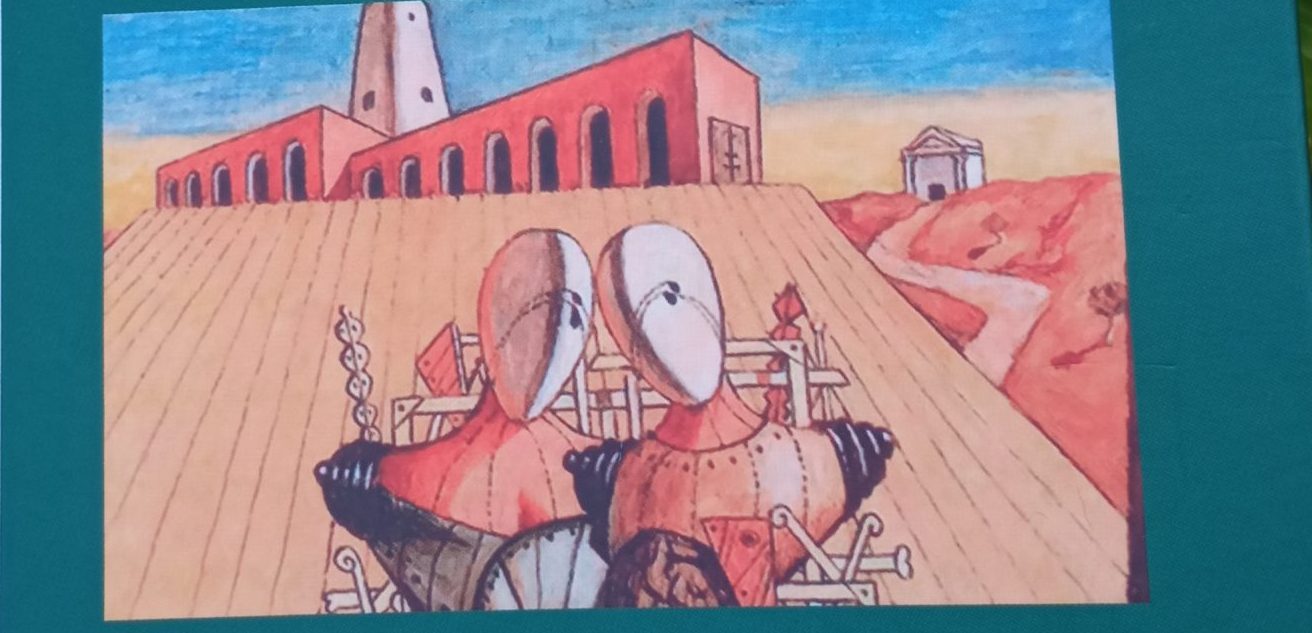Hace varias décadas, Milan Kundera publicó un pequeño libro denominado “El arte de la novela”, en él decía: “La novela no examina la realidad, sino la existencia. Y la existencia no es lo que ya ha ocurrido, la existencia es el campo de las posibilidades humanas, todo lo que el hombre puede llegar a ser, todo aquello de lo que es capaz”. Esta afirmación es una premisa clave para entrar en el campo de la ficción, aun en aquella que se ha dado en llamar autoficción. La tarea del novelista es diseñar un “mapa de la existencia humana”. Desde esa perspectiva abordo mis lecturas y esta vez no fue la excepción.
En los últimos días del año, las librerías recibieron la novela “SOFÍA: LIBRO 1 Prólogo en la tierra» de Agustín Roig publicada por editorial Labia y fui por ella.
En la contratapa del libro se anuncia como el primero de tres tomos que tratarán la historia de Sofía -hija del autor- quien terminó con su vida en 2016, como nos advierte Roig en la nota inicial. Se trata de una autoficción que sacude al lector por su dimensión trágica y por su cercanía (la historia transcurre en “el Paraíso” que para muchos es la pequeña localidad de Piriápolis).
Este libro me acompañó en la Nochevieja y durante los primeros días del nuevo año. Al avanzar en la lectura encontré no solo interrogantes acerca de los acontecimientos narrados, sino también reflexiones en torno a la escritura (¿pulsión de vida, locura organizada?) como recurso para intentar comprender lo que la existencia nos ofrece en tanto experiencia y desafío. Vivir es tejer una trama y, en ocasiones, los hilos se nos enredan de manera adversa. En la novela se los va desenmarañando y,, a través de su narrativa, se ordena el caos “…pienso que el suicidio no termina con la historia. En algún lado esta tiene que seguir y tienen que pasar las cosas que tendrían que haber pasado. No sé si me explico. La historia tiene que continuar hasta que sí tenga que terminar” nos dice el narrador. El camino no es fácil, no se llega al orden de la novela alegremente, el episodio en que el narrador-personaje descubre con espanto la escritura -en una pared- que no logra reconocer cabalmente como propia resulta ser una instancia de escritura automática en medio de una explosión tanática en la que el Yo desorganizado se dirige hacia una posible aniquilación.
Este tomo, que abarca cronológicamente los años 1994 a 1998, refiere al tiempo que precede al nacimiento de Sofía (desde su gestación) y sus primeros años, presenta dos familias y sus historias; es decir, el mundo que se le ofrecerá a la infante.
El narrador, voz del protagonista -el padre de Sofía- transita en ese entonces una adolescencia turbulenta en una pequeña localidad donde todos se conocen, donde cada personaje está acompañado de una leyenda urbana, donde hay un monitoreo permanente de las acciones de parte de una comunidad que parece integrada.
Al modo de Holden -protagonista de “El Guardián entre el centeno”-, la narración se lleva adelante en primera persona, es la voz de un adolescente quien dos por tres siente “que el diablo anda cerca” – ¿o la insaciable “Pomba Gira”?-, que transita por la experiencia de la música, las drogas, el alcohol y la violencia tanto intergeneracional como intrageneracional y que se rebela ante las instituciones -familia, liceo- también violentas. Es la voz del “guardián” a quien se le interpone algo en el camino de su frágil propósito. Pero esta historia transcurre en una sociedad muy diferente a la del Salinger de los cincuenta, se trata de Piriápolis en los noventa, más precisamente a partir de 1994 año en que murieron Onetti y Cobain como se indica en el primer capítulo. El libro está atravesado de referencias a veces explícitas, a veces como anotaciones al pasar… “tan triste como ella” dice el personaje en un diálogo, en otro momento evoca la foto de Cobain con su hija. Hay en la novela innumerables referencias a los universos musicales y literarios del protagonista.
No se escatiman noticias de esa década, en las dimensiones política, social, económica ni cultural, sin ser una novela que se pueda encasillar en ninguna de esas categorías. El protagonista se autopercibe como un “héroe romántico” y aclara, en una de sus tantas digresiones, que realiza una confesión pero es consciente de que esa actitud confesional también es ficción. La voz narrativa es uno de los aspectos que me resultaron más interesantes de esta novela. Por una parte se construye desde la percepción y lenguaje propio del adolescente; por otra, el narrador se posiciona desde el discurrir del pensamiento que toma distancia de los acontecimientos: “Como te debes de haber dado cuenta, si es que sigues leyendo, perseverante lector, no me autobiofrafío para montar la boludez del muchacho de nobles sentimientos ni para depositar mis fallas en otros. Así son las confesiones. Y aun así, tampoco una confesión es un gesto de sinceridad, sino, apenas, una aproximación a un ser que es necesario recrear a partir de menguados recursos. El resultado nunca dejará de ser la apariencia de una apariencia”.
Es una novela de desbordes -y no solo por parte del protagonista como podría parecer en una lectura apresurada-, de ahí su carácter trágico: Hybris y Até están presentes. Tras el sacrificio consumado, que da origen a la novela, está el origen de la tragedia. “Y la elección no fue inocente. No había podido sobreponerme a las ganas de escapar, ni a la privación. Aunque con remordimiento, hacía lo mismo que Maria de las Bondades: negar”.
En esta novela, el lector podrá encontrarse con lo sagrado, la ceguera trágica, las fuerzas del mal; se elude el dramatismo pero no el sufrimiento. Cada uno hará su lectura; quizás haya quienes tengan la tentación de buscar señales de identificación entre los personajes y los vecinos de su comunidad, quizás se busquen respuestas. Ambas lecturas son posibles pero por ese camino algo más profundo se escapará: “No tengo respuestas para estas preguntas, y si me tienes entre tus manos lector, tal vez sea para acercarme a las respuestas, sin más recursos que la literatura”. Y si el lector cree que puede quedar por fuera y juzgar, lo invito a recorrer la galería de personajes que nos ofrece la novela; en algún punto, por el carácter universal de la experiencia, se sentirá identificado. Quién no sería capaz -o fue capaz- de decir alguna vez como el personaje: “A mí nunca me pasaría algo así…soy duro. No entiendo cómo alguien puede olvidarse de sí mismo. Respiro realidad. Soy incapaz de ver otra cosa”. Esa incapacidad de ver es suficiente prueba de la dimensión trágica de la vida.
En este primer tomo se deslizan episodios de humor -un humor sarcástico- y de frágil ternura, así como escenas oníricas y salvajes. Presenta un mapa de personajes y experiencias, es una escritura profunda que transcurre con fluidez. Se trata de un Prólogo, en él se va hilando la Estrella (el Sino, el Hado), de Sofía (¿Gabriel?) en la tierra (nacimiento/muerte) a partir de una conjunción de orfandades.
Vuelvo a Kundera -autor que también aparece en la novela-: “El novelista no es ni un historiador ni un profeta: es un explorador de la existencia”.